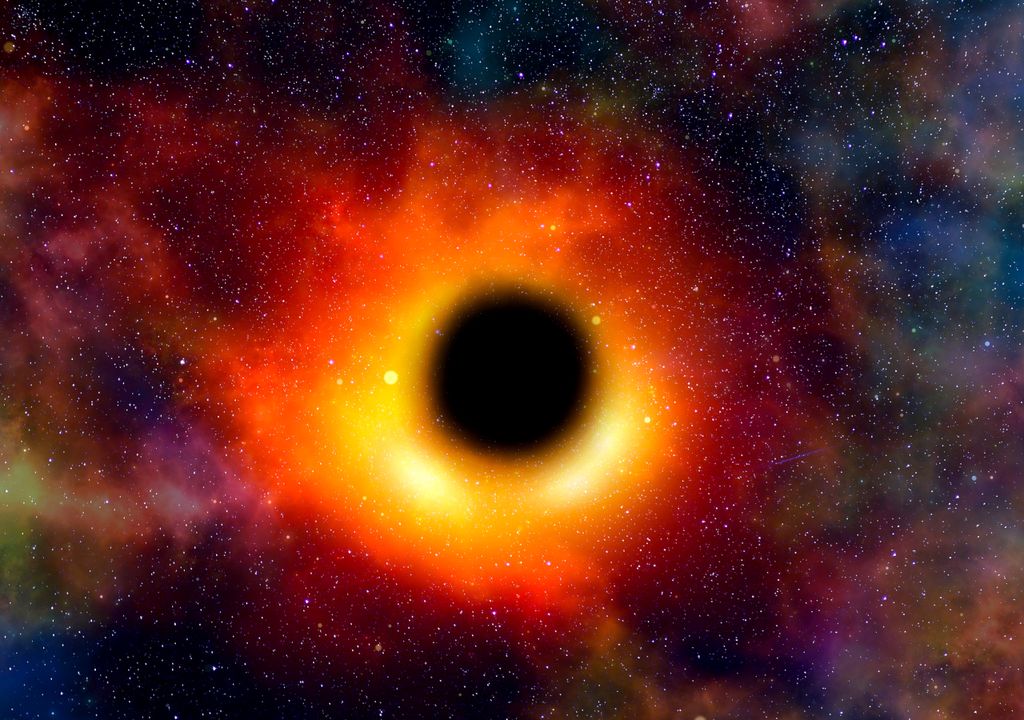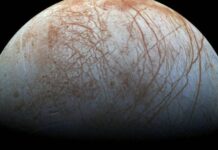En 1915, estudiando las recién publicadas ecuaciones de campo del físico
alemán Albert Einstein, su compatriota Karl Schwarzschild descubrió que
implicaban la existencia de unos objetos extraños y sobrecogedores, puntos del
cosmos donde la masa estaba tan concentrada que ni siquiera la luz escaparía a
su influjo. Ahora sabemos que esos monstruos devoradores de todo existen y que
los mayores se encuentran en el interior de los objetos más brillantes del universo.
En realidad, se trata de acumulaciones de polvo cósmico y gas en torno a un
agujero negro supermasivo que no es capaz de devorar tal cantidad de materia.
Como en una danza en la que una multitud corre y choca en torno a un centro que
tira de ellos, las fuerzas gravitatorias y la fricción a las que el agujero somete a esa
inmensa nube de gas y polvo hacen que se eleve la temperatura y se genere una
intensa radiación electromagnética.
Desde hace décadas, la observación desde la Tierra de esa radiación ha
confundido y fascinado a los astrónomos. Algunos de estos núcleos concentran
luminosidades miles de veces mayores que la de la Vía Láctea en regiones del
tamaño de nuestro Sistema Solar y allí se han hallado imágenes de radio en las
que hay movimientos que parecen superar la velocidad de la luz.
Aunque cuando se estudian desde la Tierra los núcleos activos de las galaxias
representan una fauna diversa, hay un modelo teórico que intenta unificarlos a
todos. Algunos brillan con intensidad visible como si fuesen estrellas y otros
parecen más atenuados y requieren otros instrumentos para contemplarlos mejor,
pero todos tienen una estructura básica, con un agujero negro inmenso en el
centro rodeado por una nube de polvo y gas que lo alimenta, pero que también lo
oculta.